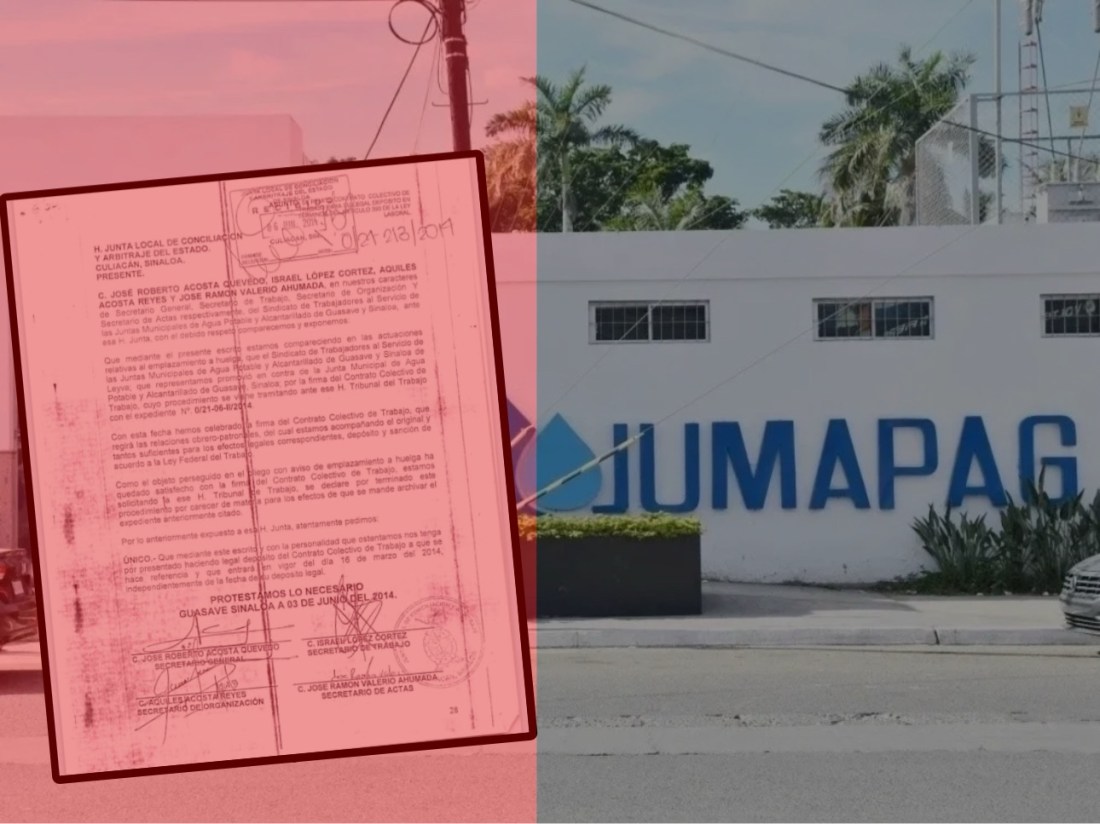La sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este martes no era una más. En el orden del día, en el lugar 16, estaba enlistada la controversia constitucional 206/2025: el expediente con el que Gerardo Vargas Landeros busca regresar a la alcaldía de Ahome.
Y, sin embargo, no se votó.
El proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García —ya circulado— proponía algo explosivo: declarar la invalidez del Acuerdo 80 del Congreso de Sinaloa y ordenar la restitución inmediata del presidente municipal separado del cargo. No era un matiz técnico. Era dinamita política.
Según el propio proyecto, el punto central no es penal sino constitucional: el Congreso local vulneró la integración del Ayuntamiento al separar al alcalde sin dar intervención formal al órgano municipal, afectando la autonomía protegida por el artículo 115.
La Corte, en ese razonamiento, no entraba al fondo de las acusaciones penales, sino al procedimiento y a la salvaguarda del principio democrático. La integración de los ayuntamientos —derivada del voto popular— no puede alterarse sin garantías plenas. Esa es la tesis.

El documento es claro: el acuerdo legislativo impactó directamente la conformación del gobierno municipal sin permitir defensa institucional del Ayuntamiento y, por tanto, debía invalidarse .
Pero el expediente no se discutió.
¿Casualidad? Difícil creerlo.
En política, los silencios pesan tanto como las votaciones. Y bajar de último momento un asunto de esta magnitud habla de operación, de llamadas, de presión y de correlación de fuerzas.
Porque el caso Ahome dejó de ser municipal hace meses.
En Sinaloa, la sucesión del gobernador Rubén Rocha Moya ya empezó. Y el regreso o no de Vargas Landeros a la alcaldía es una pieza en ese tablero.
Si la Corte valida el proyecto y ordena la restitución, no sólo regresaría un alcalde: regresaría un actor con estructura, presupuesto, tribuna y narrativa de “perseguido político”. Regresaría un aspirante con oxígeno rumbo a 2027.
Y eso reconfigura alianzas.
Del lado de Vargas están figuras de peso nacional como Alfonso Ramírez Cuéllar y la senadora Imelda Castro Castro, con quienes mantiene vasos comunicantes claros hacia la ruta sucesoria.

Del otro lado, el bloque que operó el desafuero no está cruzado de brazos. Ahí destaca el senador Enrique Inzunza Cázarez, cuya influencia crece en los grupos de poder de la Ciudad de México y que no puede permitirse que el proyecto de Guerrero García abra la puerta a un adversario fortalecido.
Lo que está en juego no es sólo la interpretación del artículo 115 constitucional. Es la correlación de fuerzas internas en Morena rumbo a la gubernatura.
Formalmente, el proyecto distingue entre la esfera penal y la constitucional. Sostiene que el Congreso puede declarar la procedencia para efectos penales, pero debe respetar garantías y la autonomía municipal cuando sus decisiones alteran la integración del cabildo.
En términos jurídicos, la discusión es técnica.
En términos políticos, es brutal.
Si el Pleno respalda esa tesis, se enviará un mensaje claro: los congresos locales no pueden utilizar la declaración de procedencia como herramienta de control político sin observar escrupulosamente el debido proceso institucional.
Si la frena o la diluye, el mensaje será distinto: la balanza sigue inclinándose hacia los grupos estatales con mayor capacidad de interlocución en el centro.
Hoy el expediente está en pausa, pero el juego sigue.
El grupo en el poder moverá cielo, mar y tierra para impedir que el proyecto prospere en sus términos originales. Vargas y sus aliados harán lo propio para que el asunto regrese al Pleno y se vote.
Como en el béisbol —tan sinaloense como la política misma— todos están pendientes del out 27.
Porque cuando finalmente se vote el caso Ahome, no sólo se definirá la suerte de un alcalde. Se empezará a dibujar, con mayor claridad, el mapa real de la gubernatura de Sinaloa en 2027.
Y ahí, cada voto cuenta.